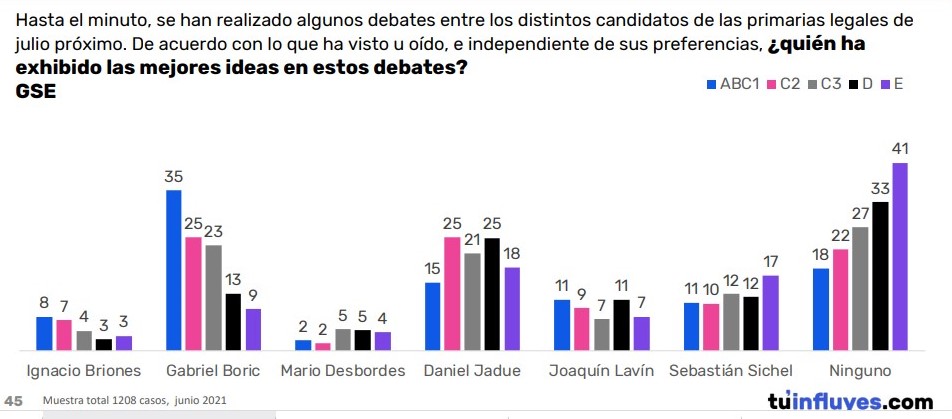A propósito de las elecciones generales del 21 de noviembre del 2021 creo pertinente establecer algunas claves para dar la disputa en esta segunda vuelta. Por cosas de tiempo, iremos directo a revisar algunas consideraciones:
El fenómeno Kast no es un proyecto político.
Kast representa una simple reacción frente al proceso de cambio que nuestra sociedad ha decidido caminar a partir del plebiscito del 25 de octubre del 2020. No representa nada nuevo, ni siquiera es fascismo, sino continuidad del gobierno con menos aprobación en la historia de la República. Su votación replica los porcentajes del Rechazo y logra sumar 300 mil votos, equivalente a un 7% proveniente de una “minoría silenciosa” de ultraderecha. Kast va a subir, pero aún le faltan algo más de 10 puntos para alcanzar el acumulado histórico de la derecha chilena.
Considerando el 7% de Kast durante la presidencial del 2017, su subida se debe a la espuma mediática facilitada por la contradicción “cambio o conservación” posterior a las elecciones de mayo de 2021, donde los medios de comunicación pudieron agitar la conservación con fuerza habiéndose realizado parcialmente el cambio por medio de la Convención Constitucional. Como en la vida, el proyecto de algo siempre es más auspicioso que su concreción.
Kast es restauración y continuidad del modelo neoliberal, el mismo que nos llevó al estallido social. Su fortaleza es plantearse como outsider al sistema político tradicional, cuando en realidad es un miembro estrella de la casta política. No le regalemos el espacio político de estar por “fuera” de la democracia liberal, así sólo gana fuerza. Su programa es la mantención de las AFP, del sueldo mínimo, del sistema de salud y educación desigual, es la mantención de los excesivos sueldos de los políticos apernados en el Estado, como lo demuestra su consistente votación en contra de la reducción de los sueldos de los parlamentarios.
Quienes lo votan no quieren su programa, sino que votaron por el por el miedo atávico al comunismo. Kast es una candidatura con los pies de barro.
Debemos evitar la polarización discursiva.
Ni el “no pasarán”, ni la dualidad discursiva servirán para derrotar a la ultraderecha que se alimenta mejor que nosotros de la polarización. El miedo al comunismo es más fuerte que el miedo al fascismo. El logaritmo de las redes sociales favorece a la ultraderecha cada vez que la mencionamos. Nuestro viraje debe ser “hacia el centro”, entendiendo por centro no a la Concertación, sino el centro electoral expresado en las elecciones generales del 21 de noviembre. Lamentablemente tenemos antecedentes suficientes para suponer que no debemos depositar demasiadas expectativas de que se vaya a expandir el padrón electoral en esta segunda vuelta.
La izquierda extra institucional y la concertación se va a cuadrar con la opción de Gabriel Boric, el principal desafío está en convocar al 12% que votó por Franco Parisi, a quiénes no votaron e incluso a quiénes votaron por Kast por miedo a la inestabilidad que podría provocar la inclusión del Partido Comunista en el gobierno del país.
El centro es antipolítico y está articulado en torno a Franco Parisi.
Nos guste o no, el centro está articulando el clivaje “políticos versus anti políticos”. Una vocación antisistémica profundamente liberal, reflejada en la votación de las listas independientes a la convención en mayo y ahora acumulada por el “rentismo” electoral de Parisi. Este sector no gusta de los discursos altisonantes del progresismo que demanda estándares éticos y republicanos ejemplares. En parte, Parisi es un fenómeno de “política de identidad” detrás de la figura del papito corazón que no paga la pensión alimenticia, es un rupturista en un sentido estético con el régimen.
Por esa razón, en este mes que nos queda, debemos tratar de guardar nuestra estética manteniendo la ética. Ni “compañeros”, ni “pañuelos verdes”, ni “feminismo”, ni “socialismo” son discursos útiles para la contienda definitiva de este mes. Políticamente, debemos saber interpretar ese centro, a través de la articulación de un “ellos y nosotros” que nos dé la mayoría. Es la clase privilegiada la que se atrinchera detrás de JAK para resistir los naturales procesos de cambios que vive una sociedad democrática que quiere equiparar la cancha. No solo debemos llevarnos a “los demócratas” hacia nuestra opción electoral, sino también a quiénes no están ni ahí con los políticos tradicionales y quieren que sean personas independientes quienes lideren.
Debemos convertir la segunda vuelta en un plebiscito por el Apruebo y el Rechazo.
Kast impondrá la dicotomía “orden versus inestabilidad” o “libertad versus comunismo”. Cometeremos un error si quisiéramos sencillamente bailar la música que nos pone el adversario. Claro que debemos hablar de seguridad, narcotráfico y estabilidad. ¿Qué más inestabilidad para nuestro país que un gobierno de JAK el 2022 post estallido social y manteniendo las AFP?
Sin embargo, sería un error no pretender instalar nuestro propio clivaje. De los 7 candidatos presidenciales sólo uno votó por el Rechazo: JAK. ¿Es irrelevante el cambio constitucional para la derecha liberal y moderna? Sabemos que las derechas latinoamericanas siempre se han cuadrado muy rápidamente frente a las posibilidades reales de cambio. Por ello es que la contradicción que debemos instalar nosotros y que nos permite mayor apertura es “cambio o continuidad” para convertir el 19 de diciembre en un plebiscito por el apruebo y el rechazo. La épica del plebiscito del 25 de octubre es la que debemos imprimirle a este desafío, una gesta popular, amplia, convocante, de todas y todos en contra de un adversario personificado de una manera marcadamente estética en una posición negativa.
Apuntes finales
El 18 de octubre de 2019 se produjo una revuelta popular de grandes proporciones que abrió un ciclo político de transformaciones que va a tener varios episodios: un episodio propicio para el cambio, lleno de ilusión y esperanza previo a la realización de la Convención Constitucional; un episodio conservador, de desilusiones de una ciudadanía frente a la constatación de que la Convención no implicó ningún cambio material en su vida, expresado en estas elecciones generales; y nos tocan aún vivir por lo menos un episodio restaurador y otro revolucionario que sólo será posible si logramos superar en la relación de fuerzas al intento restaurador.